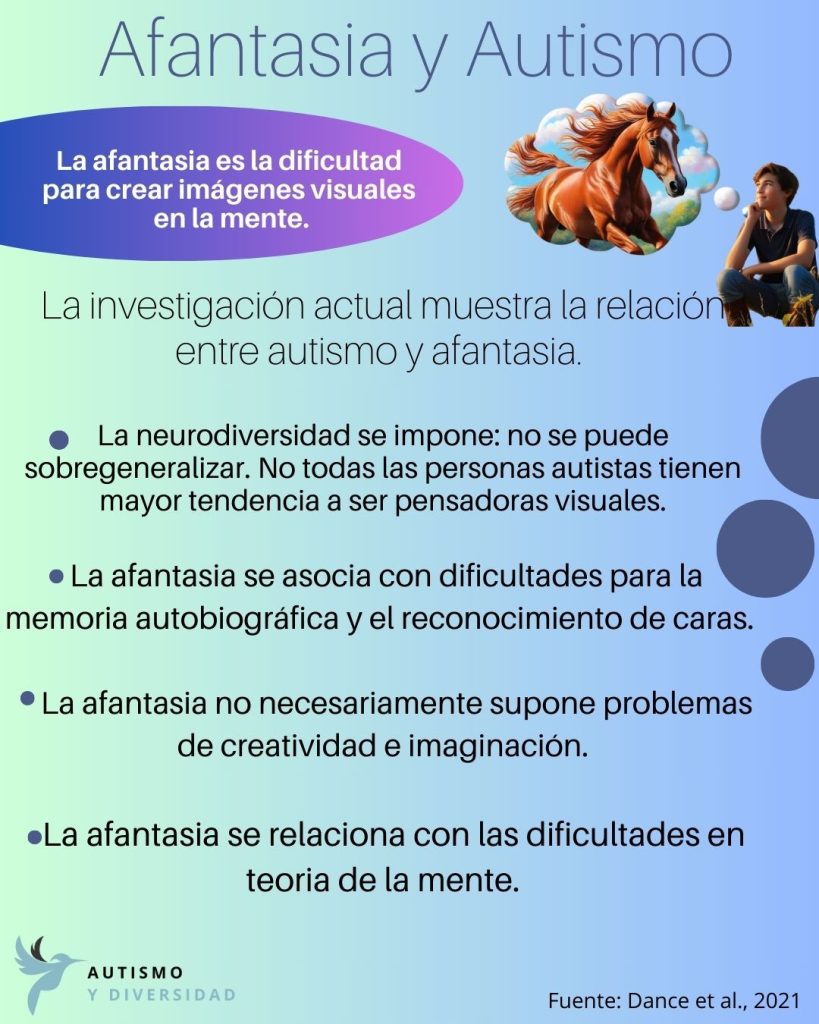Es probable que el sentimiento de un adulto que recibe el diagnóstico de autismo a los 25 o 40 años sea parecido al de un Sísifo que sube la roca al pico de la montaña y la roca se despeña una y otra vez. Y no queda otra alternativa que volver a cargarla y subirla nuevamente. Ha sobrevivido con las herramientas mínimas para afrontar desafíos gigantescos que la vida le ha planteado.
Han aparecido las metáforas de “masking”, “camuflaje”, “maquillaje”…
Pero esas estrategias terminan siendo como poner una tirita en una fractura. Un esfuerzo sobrehumano. Una sobrecompensación que amenaza la salud mental. Una lucha titánica por encajar en un mundo que parece tener cupo limitado. Un mundo que excluye las diferencias. Les tiene miedo.
Mirar a los ojos, aunque resulte muy incómodo y no comprendas muy bien qué quieren decirte con esa mirada.
Inventarte un personaje imitando gestos o comportamientos de influencers o youtubers que has estudiado minuciosamente, aunque sabes que te son ajenos.
Sonreír o reír en el trabajo, aunque no sea más que una mueca, te agobie y ya no sepas cuándo hay que atacar con la risa, cuándo con la sonrisa y cuándo toca breve carcajada, aunque no te cause gracia ninguna lo que dijo tu compañero.
Encajar, imitar, copiar, simular aún con escasas estrategias mentalistas y pocas intenciones maquiavélicas, supone un esfuerzo titánico con consecuencias traumáticas a mediano y largo plazo.
“¿Por qué me juzgan mal por ser yo misma?” “¿Por qué me exigen tener conversaciones cuando no me interesa hablar de los temas que importan a otros?”
¿A quién se le ocurriría imponer dieta vegana a un amante del chuletón? ¿O diseñar un menú a base de cochinillo para un vegetariano?
¿Por qué nos empeñamos en inundar en litros de sopa a Mafalda?